skip to main |
skip to sidebar
EL ARBOL DE NAVIDAD
A él, a Quico, ni lo miraba siquiera. Y una vez que se le ocurrió asomarse al comedor, ella, a gritos, lo echó afuera:
- ¡A la cocina, sucio, mocoso, a la cocina con su madre!
Y la oyó comentar, indignadísima:
- ¡No faltaba más! ¡El hijo de la cocinera!
¡El hijo de la cocinera! La frase, oída con indiferencia hasta entonces, le comenzó a escocer al muchacho. ¿Qué? ¿Su madre era cocinera? ¿Pero era un delito eso? ¿No era peor ser ladrona que cocinera? Nunca se había animado a hacer tales preguntas al cura viejo. Su seriedad y su cabellera blanca lo imponían; pero en aquel momento, en que lo asaltaban sus meditaciones, en que se hallaba confuso y triste, hubiera querido tenerlo delante y preguntárselo todo... Sin embargo, la señora era cristiana. Su propia madre se lo acababa de decir: Los señores hacen el árbol de Navidad, festejan el nacimiento de Jesús, porque son cristianos. ¿Y si la señora no fuese cristiana, lo hubiera mandado aprender doctrina cristiana con el cura?...
Oyó que le gritaban- Quico! Quico!... Era Pancho, el hijo del pescador, "el gordo", como él lo llamase sin que el otro se enojase. Pancho le hablaba de lejos, a gritos:
- ¡Pronto, pronto! ¡Tengo dos anzuelos, vamos a pescar!...
¡A pescar! Quico se sintió totalmente feliz, y echó a correr hacia donde estaba su amigo, olvidado de la señora, del cura, y hasta del mismo Jesús... ¡A pescar!
Pasó el día en el río, pescando, comiendo lo que pudo, corriendo y jugando. Regresó de noche a la quinta, cansado, los pies doloridos de tanto andar por las rocas, bostezando de sueño. Al aproximarse, oyó una música que le hizo apretar el paso, hormigueándole la sangre de curiosidad. Oculto entre los árboles, cauteloso fue acercándose a la casa, toda iluminada, tan iluminada que parecía un castillo de fuego artificial. Esta comparación se le ocurrió al niño que la contemplaba embobado.
La música y las flores le turbaban la imaginación, llevándosela a países remotos, ¿dónde?... Se fue acercando más, más... ¡Miró al fin! Subido a la balaustrada del balcón, miró adentro, y creyó caer de asombro. Allí, rutilante de farolitos japoneses, fantástico de juguetes y cajas de dulces, se hallaba el árbol de Navidad, y alrededor de él, danzaban niños y niñas vestidos de mil colores, rientes, felices... Bailan, pensó Quico, y después se llevarán los juguetes y se comerán los dulces del árbol. ¿Y yo? ¿Ni uno he de tener yo? Pasaba Julito bailando y él, irreflexivo, comenzó a gritarle:
- ¡Julito, Julitoooo, dame un juguete, Julito!
Varias parejas de niños se detuvieron asombrados, aparecieron algunas madres... A Quico no le importaba, él quería un juguete. ¡Había tantos, que bien podían darle uno a él! Por ejemplo: allí había una hermosa pelota grande de varios colores... ¡Qué partido de fútbol haría con sus amigos en la playa!
- Julito, dame esa pelota...
Y oyó la voz seca de la señora que chillaba:
- ¡Abajo de ahí, pillete, abajo de ahí!
Quico no se bajó, impuso condiciones:
- Déme esa pelota y me bajo... ¡Ay!
Un lacayo celoso le había dado una palmada, luego lo tomó de un brazo fuertemente y le aplicó un golpe en la cabeza. Quico se agachó, para librarse de otro golpe, y, a la ventura, cogió una piedra. Se hallaba ciego de cólera, la transición había sido demasiado brusca: de estar contemplando el maravilloso árbol de Navidad, en aquel salón lleno de niños, flores y luces, a verse en el suelo y golpeado... Corrió un trecho, dio vuelta hacia el lacayo, tiró la piedra lo más fuerte que pudo. Y se lanzó a correr; pero oyó un estrépito de cristales y gritos que lo obligaron a correr más aún, más... Corrió hasta la playa, allí se detuvo, estaba solo, cansado... Y se tiró bajo unos árboles boca arriba, a mirar las estrellas. La noche estival era hermosa, la brisa aromada le recordaba el cisne conque la mucama se ponía polvos, él lo sabía porque una vez se lo pasó por la cara... ¡Buenos gritos se llevó! Y aquel recuerdo ingrato le trajo éste, el de ahora. ¿Qué habría pasado allá? ¿Qué habría roto?... Se quedó mirando una estrella que aparecía y desaparecía entre las hojas del árbol a las que hacía danzar la brisa. Y el río no dejaba de cantar en la playa...
Quico pensó: El río toca la música y las hojas bailan...
De súbito, sin saber cómo, vio ante sí una negra silueta: ¡era el cura viejo, el que le enseñaba la doctrina!
- ¡Señor cura! - gritó el niño, y se puso de pie, con la cabeza mustia, avergonzado de su acción, que el cura sabría ya, seguramente.
- Nada temas, hijito - respondió el cura -. Nada temas, ven conmigo.
El no dudó y, lo que más le asombrara, no temió tampoco. Se fue tras del cura y se hallaron en la quinta. Oyó la música que lo embelesara, vio las luces que lo habían embobado. Y al llegar él, muchos niños se le adelantaron a recibirle, y Julito y Lola, los hijos del patrón, cogiéronle uno de cada mano. Vio ante sí al doctor y a la señora rodeados de señoras y señores lujosos; todos le sonreían y lo miraban bondadosamente. Vio también, qué, Pancho, Juana y Pepe, sus amigos, los hijos de los pescadores, se hallaban allí. Descalzos como siempre, sucios y malvestidos, pero nadie reparaba en ello y los niños lujosos les daban las manos. ¿Vio, qué? ¿Pero no era su madre, esa? ¡Sí, su madre, la cocinera! Ah, pero no vestía su delantal pringoso de cocinera, llevaba un traje lila lujosísimo, un traje que él vio a la señora una vez, ¡y un collar de perlas que él también había visto a la señora! ¡Los llevaba su mamá! Quico deseo hablarla... Pero oyó al cura, al cura que con voz grave y dulce de siempre, decía:
- Jesús nos ha enseñado: "Oísteis que fue dicho: "Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo". Mas yo os digo: "Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen..."
Quico llorando, protestó:
- ¡No, no, no! Yo no soy enemigo de la señora, yo no la aborrezco; me era antipática porque me trataba mal, porque gritaba a mi madre y a los demás sirvientes; pero ahora es buena, tiene razón mi madre, la señora es cristiana... No habló más. El llanto lo impedía, un llanto copioso que le llenaba de ternura el corazón infantil. En aquel momento, si la señora se hubiese estado ahogando, él se hubiera tirado a salvarla o a morir con ella... Y el viejo cura prosiguió, recitando las palabras del Evangelio:
- “Porque si amarais sólo a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los malos? ¿Y si abrazáis a vuestros hermanos solamente, qué hacéis de más? ¿No hacen también lo mismo los malos?"
Verdad, pensó Quico, la señora amaba a sus hijitos, ¿era cristiana por eso? ¡No! ¡Ahora sí es cristiana, ahora que me ama también a mí, el hijo de la cocinera!... Y siguió oyendo al viejo cura que decía:
- "Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro padre os perdonará vuestras ofensas".
Y Quico vio en sus manos la hermosa pelota de colores que tanto deseaba. Julito, el hijo del patrón, se la acababa de dar, y él dijo:
- ¡Gracias, Julito; gracias, niño Julito!...
- ¡No, niño Julito, no! ¡Llamale Julito como él te llama Quico! ¿Acaso él te dice niño Quico, por qué has de llamarle niño Julito?...
Álvaro Yunque
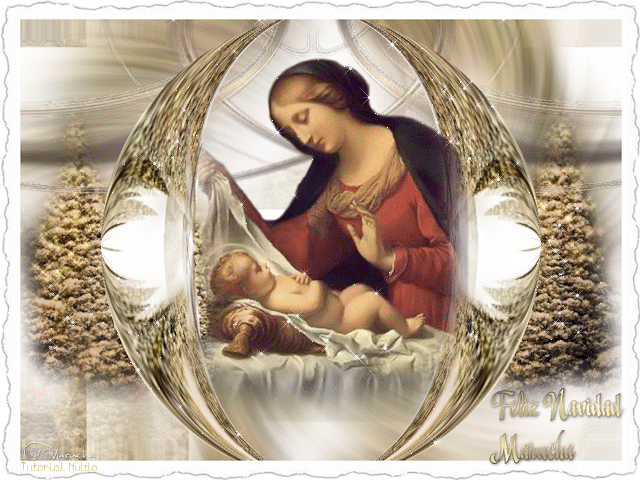


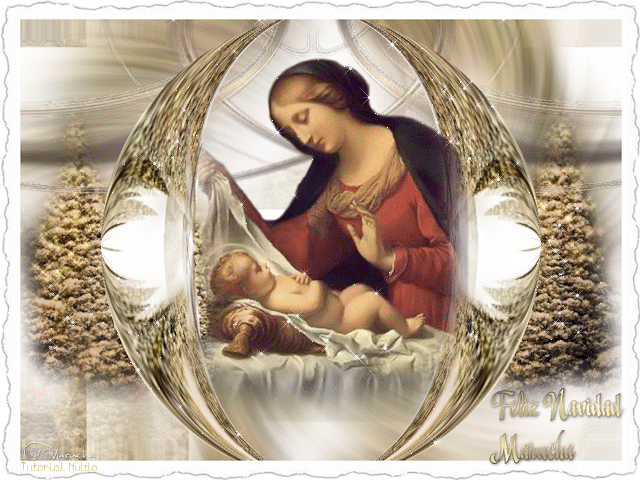
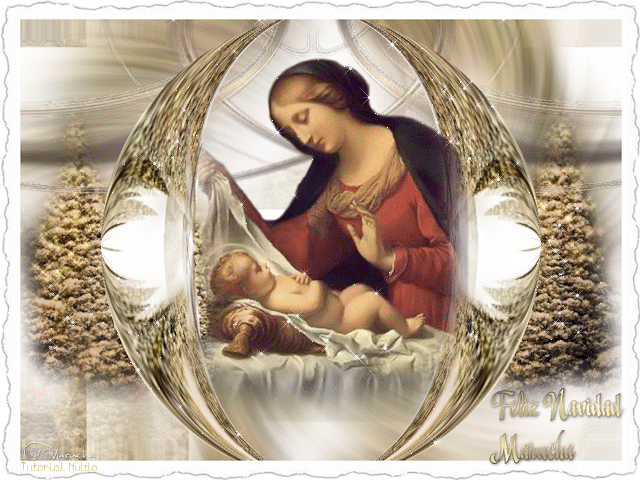


No hay comentarios:
Publicar un comentario