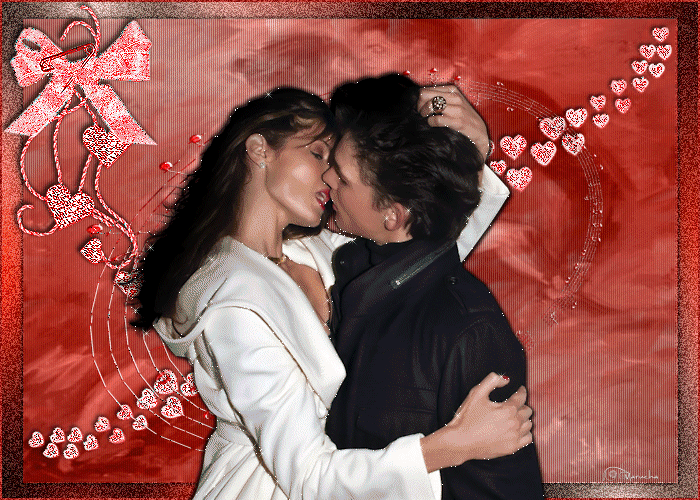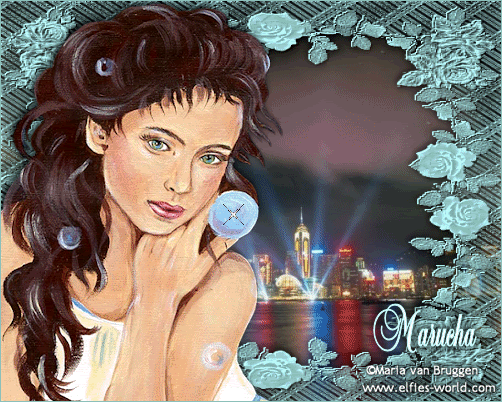Buscando reposo, después de rudas fatigas, de esas que rinden el cuerpo y envenenan el alma, quise visitar las montañas de mi tierra natal, ya renovar impresiones apenas esbozadas en un libro, ya para refrescar mi espíritu en presencia de los parajes donde transcurrió mi primera edad.
Los recuerdos de infancia, y la poesía de las regiones de portentosa belleza donde un tiempo se alzó el hogar de mis mayores, eran la fuente de los consuelos que yo anhelaba, en medio de esas luchas que sólo la historia describe y analiza, y en las cuales cada uno derrama, cuando no la sangre de sus venas, esa otra sangre invisible que filtra en el corazón de heridas más hondas y dolorosas, abiertas por las injusticias de los hombres, los desencantos del patriotismo inexperto y las infidencias de las amistades prematuras.
Para eso, y para rendir este nuevo tributo al pueblo en que he nacido, pidiendo a la literatura patria un rincón humilde para estas páginas en que quiero reflejar su naturaleza y sus sencillas costumbres, emprendí con algunos amigos, en Marzo de 1890, un viaje al interior de la Sierra de Velazco.
Ésta anuncia ya con sus picos atrevidos, donde las nubes bajan a formar diademas, la gran cordillera de los Andes. Son esas montañas, inagotables a la observación. Cuando se ha creído conocerlas, nos sorprende el morador de sus valles con la relación de un monumento histórico o de la naturaleza, del hombre culto o del indígena extinguido. Sus huellas están frescas todavía en el suelo y en las costumbres, en la habitación y en la fortaleza, en los usos y en los festivales de sus descendientes.
Rastros de los ejércitos de la conquista: restos de la tosca vivienda del misionero, a quien no arredraron las flechas ni los desiertos; muestras indestructibles del esfuerzo civilizador en la construcción de granito: todo esto se ve diariamente con la indiferencia estoica de otra raza que no la nuestra, en el camino tortuoso que abre paso hacia las comarcas donde se pone el sol. Enormes masas de piedra cuya altura aumenta a medida que se avanza, lo flanquean por ambos lados; y así, por largo espacio, parece aquella hendedura la selva que poblada de tan raras bestias, extravió al poeta del «Infierno».
Allí la noche tiene lenguaje y tinieblas extraordinarios. El viajero marcha inconsciente sobre la mula, por entre bosques de árboles gigantescos y casi desnudos, que al aproximarse en la obscuridad, se asemejan a espectros alineados que esperasen al caminante para detenerlo con sus manos espinosas. Se siente a su aproximación ese frío que inmoviliza y espeluzna, cuando con la imaginación excitada por el terror de lo desconocido, nos figuramos vagar entre los muertos.
¡Y qué soledad tan llena de ruidos extraños! ¡Qué armonía tan grandiosa la de aquel conjunto de sonidos aunados en la altura en la profunda noche! El torrente que salta entre las piedras, los gajos que se chocan entre sí, las hojas que silban, los millares de insectos que en el aire y en las grietas las hablan su lenguaje peculiar, el viento que cruza estrechándose entre las gargantas y las peñas, las pisadas que resuenan a lo lejos, el estrépito de los derrumbaderos, los relinchos que el eco repite de cumbre en cumbre, los gritos del arriero que guía la piara entre las sombras densas, como protegido por genios invisibles, cantando una vidalita lastimera que interrumpe a cada instante el seco golpe de su guardamonte de cuero, y ese indescriptible, indescifrable, solemne gemido del viento en las regiones superiores, semejante a la nota de un órgano que hubiera quedado resonando bajo la bóveda de un templo abandonado: todo eso se escucha en medio de esas montañas, es su lenguaje, es la manifestación de su alma henchida de poesía y de grandeza.
Esos músicos de la montaña, como artistas novicios, se ocultan para entonar sus cantos. La luz los oprime, los coarta; como si vieran un auditorio severo en los demás objetos que pueblan la selva; porque en las noches de luna, cuya claridad ilumina los huecos más recónditos, la escena cambia como movida por un maestro maravilloso.
Los acordes estruendosos, los crescendos colosales, los rugidos aterradores que surgen del fondo de las tinieblas, se convierten en la melodía dulcísima y suave, casi soñolienta, como si todos los seres que allí viven tuvieran miedo de turbar la serena marcha de esa sonámbula del espacio, que desplegando blancos tules cruza sobre las montañas, las llanuras y los mares. Alzando los ojos a las cimas, pueden distinguirse, sobre el fondo límpido del cielo, los contornos caprichosos de las rocas, que ya figuran torreones o cúpulas ciclópeas, ya grupos de estatuas levantadas sobre tamaños pedestales.
La imaginación se puebla de idealizaciones sonrientes, suaviza las curvas del dorso granítico, da formas humanas a los rudos contornos de la piedra, ve deslizarse por las laderas, iluminadas como la tela de un cuadro, fantasmas de mujeres luminosas, que pasan, como la novia de Hamlet, deshojando coronas de flores silvestres; y aplícase el oído para percibir el canto melancólico perdido en las alturas. El torrente resplandece al quebrarse entre los peñascos, y los juegos de luz dejan ver las blandas ondulaciones de formas femeninas, como de mármoles diáfanos y animados, y aparecen y se desvanecen como visiones entre las grietas y los arbustos. Risas cadenciosas surgen de aquellos baños fantásticos, gritos infantiles, arrancados por el contacto de una hoja con la carne tersa y transparente de las vírgenes que juegan entre las espumas.
Hemos gozado los dos de la sombra y de la luz, y la transición vale por sí misma la más sublime de las sensaciones. La caravana que al caer la tarde se internó bulliciosa en la garganta del monte, quedó sumida en silencio cuando la noche veló los accidentes del camino: y entonces, alineados de uno en uno, caminábamos por entre la selva que desde entonces llamó la Selva Obscura. Luego, a medida que la luna va asomando sobre el horizonte, se ilumina de pronto la más alta de las sierras, y forma con las inferiores, sumergidas aún en la obscuridad, el más notable de los contrastes que ningún pincel podría trasladar al lienzo. Los abismos que costean la calzada dejan ver poco a poco sus senos profundos, hasta que la luz plena del cenit muestra muy abajo de nuestros pies, deslizándose en curvas indefinibles, el torrente que socava sin reposo la base del granito.
Marchamos largas horas por aquella quebrada estrecha, de vueltas interminables, en medio de las emociones más variadas, desde el temor supersticioso hasta la suave sensación de un suelto paradisíaco; y de súbito vimos abrirse, ante nuestros ojos un ancho valle casi circular, a donde tienen acceso todas las vertientes de las serranías que lo circundan. El cielo se muestra en toda su plenitud y esplendidez, y como salidos de una galería subterránea, aspiramos con avidez el aire pleno, paseamos con loca libertad la mirada y nos lanzamos al galope, como escapados de una cárcel. Es el valle donde los calchaquíes tuvieron su fuerte avanzado sobre la llanura, el Pucará, que corona un pico casi aislado en medio de la planicie, y situado de manera tan estratégica como pudiera imaginarla el más experto de los guerreros. Sobre aquella atalaya que domina los cuatro vientos, divisando a distancias inmensurables, he meditado tristemente sobre los destinos de las razas, sobre la evolución del espíritu humano tras de su porvenir desconocido, y he visto desplegarse, a través de sombras dolorosas, la bandera de mi patria en muy lejanas regiones...
(*) Fuente: Joaquín V. González, Mis montañas, en Obras completas, V. XVII, Universidad de la Plata, 1936.